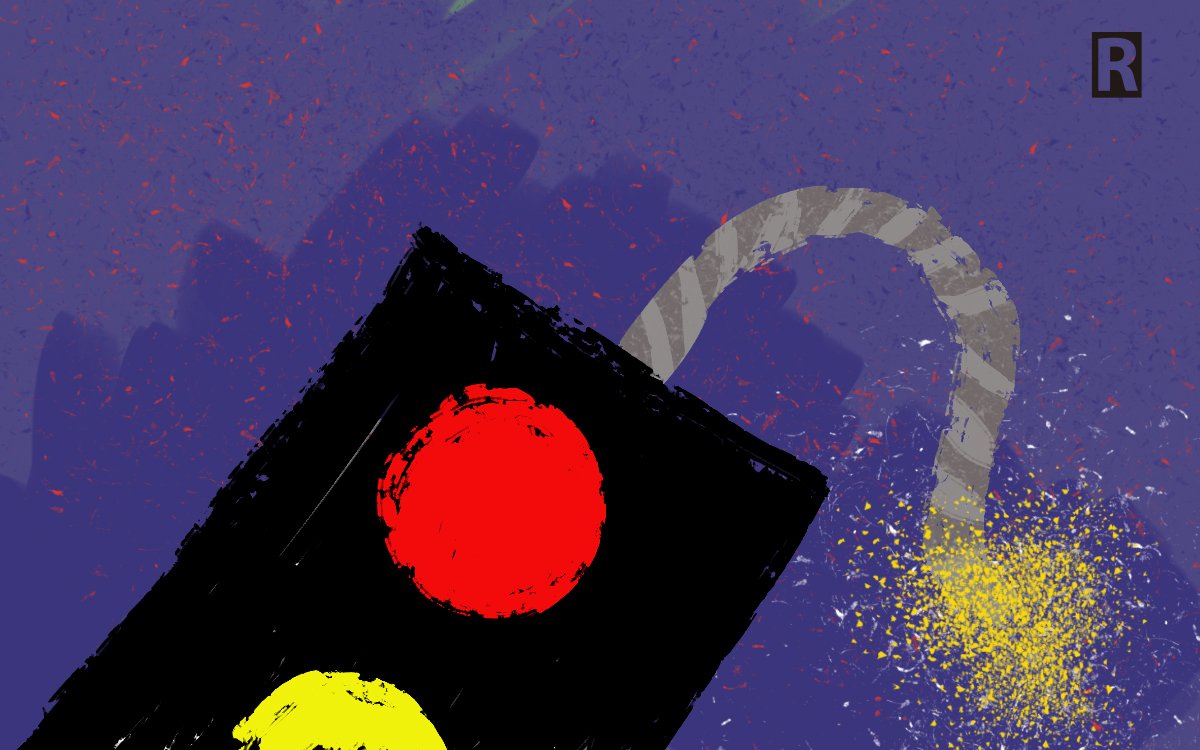Negarlo sería faltar a la verdad: el deterioro institucional corroe las fibras más profundas de la nación. Y este creciente deterioro supone, también, el resquebrajamiento del Estado de derecho y el del sistema democrático. De ello, no hay prueba más contundente que la Asamblea Nacional: el que debería ser el foro para confrontar ideas civilizadamente, ha degradado su razón de ser y, a la vez, ha echado por tierra el debate, que tradicionalmente era la herramienta para la concertación y el perfeccionamiento del entramado legal y democrático. Ahora, salvo por contadas excepciones, la estulticia y la insustancialidad se han convertido en la regla de ese recinto, como consecuencia de la irresponsabilidad de anteponer los intereses particulares y partidarios a los del país.
Esta Asamblea se ha dedicado con una peligrosa constancia a poner al Estado al servicio de los puntuales intereses de la cúpula gobernante, de la que forman parte también. No han cejado en su persistente esfuerzo de prostituir y degradar las leyes para que se ajusten a sus particulares necesidades. Qué otra explicación podría justificar al polémico artículo 12 que fue retirado del proyecto de ley 776 hace algunos días. El mismo no era sino un salvavidas concebido para proteger a un grupo de diputados disidentes de una potencial expulsión y revocatoria de mandato.
Luego que el Tribunal Electoral ordenara archivar el proceso, ya el artículo de marras no era necesario. Lo que demuestra que la estructura normativa de la nación, que es un requisito indispensable para la convivencia, está bajo el acoso de las hordas oportunistas para las que el Estado es un instrumento al servicio de sus miserables ambiciones.