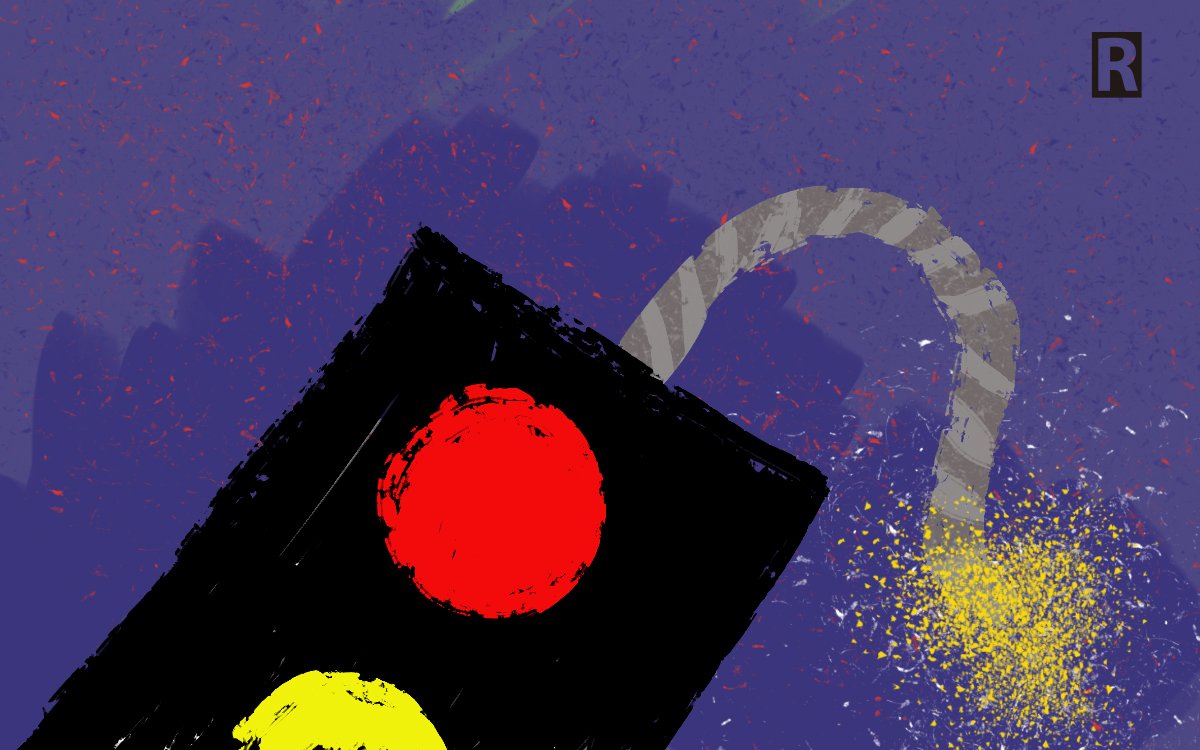Las calles de América Latina y Panamá, cada vez con más frecuencia, son inundadas por el hastío y la impaciencia provocada por la persistente sordera que muestran los gobernantes ante los constantes reclamos y necesidades de la población. Un poco antes de la pandemia del coronavirus, América Latina era ya un hervidero donde cada nuevo día venía acompañado de otra protesta callejera. Ahí están Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Colombia que dan fe de ello. Y Panamá no le va a la zaga, porque las quejas son innumerables: inequidad, falta de servicios básicos, corrupción… y la lista sigue y sigue.
Evidentemente, cuando el derecho a la protesta se expresa con el cierre de calles y avenidas, se atenta contra otro derecho fundamental: el del libre tránsito de quienes no forman parte de los grupos que manifiestan su inconformidad. Y la discrepancia entre un grupo y otro puede desembocar – y ha ocurrido ya- en episodios de violencia que nada aportan a la solución de los problemas pendientes.
La protesta social callejera, con todas las afectaciones que provocan en la actividad comercial, en el libre tránsito y con sus múltiples alteraciones de la vida cotidiana, es un debate pendiente que merece ser abordado. Pero, nadie en este país ignora que el cierre de vías es la única manifestación que obtiene la inmediata atención de los funcionarios cuya sordera y desidia han alimentado el hastío imperante. Aún no aprenden que no solo se trata de cobrar el salario estatal y prometer a diestra y siniestra sin la mínima intención de cumplir, sino que como funcionarios su deber y misión es resolver problemas que afectan a grandes sectores de la población.
El cierre de calles como forma de protesta social es más que una simple interrupción en el tráfico. Es un grito, una demanda, un deseo de cambio. Es esencial comprender y respetar las razones detrás de estos actos, pues en ellos se esconde el pulso de una sociedad que reclama ser escuchada.