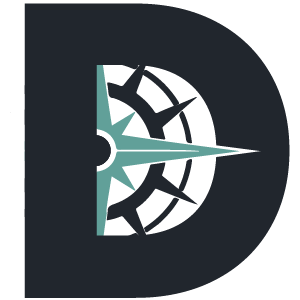“Los principios que profesé toda mi vida no me es dado abandonarlos hoy porque mi situación haya cambiado”, argumentó Sócrates ante la propuesta de su amigo Critón de escapar y eludir la condena a muerte dictada en su contra. Desde siempre había predicado que no era correcto violar la ley, aún si la misma fuera injusta. El filósofo consideraba que la ley era un contrato entre el ciudadano y el Estado, y vivir en sociedad significaba someterse al conjunto de leyes imperantes y obedecerlas. Al violarlas, el ciudadano rompe el contrato y socaba las bases mismas de la sociedad en la que aceptó integrarse.
Las leyes del país son un sistema complejo, en constante evolución para ascender a mayores grados de perfeccionamiento que permitan construir una sociedad ordenada y justa. Gracias a ellas los ciudadanos tienen voz en los asuntos de gobierno y pueden confiar en que se respeten sus derechos y sus libertades. Éstas no serían posibles si no existiesen las leyes, como tampoco sería posible exigir responsabilidades a quienes gobiernan ni someterlos a rendir cuentas de sus acciones y decisiones. El jurista estadounidense Oliver Wendell Holmes Jr, lo comprendía muy bien cuando expresó que “la ley es el gran motor del progreso social”.
Una sociedad donde la ley no se respete ni aplique, abre las puertas de par en par a la corrupción y al crimen, al no existir la certeza de castigo. La impunidad resultante, por su parte, promoverá la desigualdad social porque los ricos, poderosos y mejor conectados impondrán sus criterios sobre el resto. Y no pasará mucho tiempo para que la inestabilidad se haga presente ya que, en ausencia de la ley, toman fuerza el descontento social, los disturbios y la violencia.
Es este el país- uno sin orden y sin ley- el que construyen la irresponsabilidad, el oportunismo y la falta de visión de quienes se arrogan el liderazgo político presente.