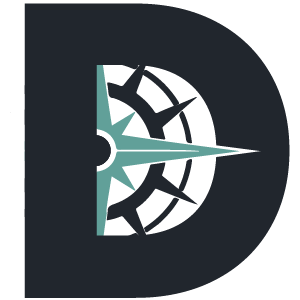Una de las muchas lecciones definitivas que nos dejará la pandemia del coronavirus una vez sea superada es que, en el espacio nacional delimitado por nuestras fronteras y mares, existen dos países profundamente diferenciados: uno es el de la ciudadanía común y corriente, la que se ha esforzado a brazo partido para sobrevivir no sólo al microscópico virus, también a las carencias y las duras condiciones económicas provocadas por los cierres, la suspensión de contratos y al desempleo empujado por la crisis sanitaria. La que, además de todo lo anotado, se sometió – por principios ciudadanos algunos y otros por la presión de las fuerzas policiales- a lo dictado por las normas y decretos con los que se intentaba afrontar las acometidas del patógeno. Para esa gran masa humana que es la mayoría, los últimos 21 meses serán un amargo recuerdo; un período funesto signado por la pérdida de familiares, amigos y conocidos muy apreciados; también por los daños laborales y económicos sufridos en carne propia o en el círculo familiar cercano. En fin, de acuerdo con aquellos que se regodean con el símil bélico, ese país mayoritario sería el que se mantuvo en las trincheras, enfrentado a las duras acometidas de la crisis y llevando sobre sus hombros todo el peso de los sacrificios impuestos por tan terrible trance.
El otro país, constituido por una selecta minoría, es aquél poblado por funcionarios de jerarquía que en este mismo período de tiempo han permanecido en un mundo alterno ajeno a la epidemia y donde la abundancia y los privilegios han sido la nota dominante. Un universo afortunado donde no aplican las normas ni los decretos ni las restricciones. Ejemplos sobran, donde la música no se ha detenido, ni las fiestas numerosas que excedían los números prohibidos; y donde los gastos y el derroche se han dado sin límite alguno, sufragados con los bolsillos generosos de los prestamistas internacionales que no cobrarán a los dilapidadores, sino a los que, como carne de cañón, permanecen en las trincheras.
Ninguna fiesta es eterna: el momento de pagar las facturas se presenta inevitablemente y para cuando la epidemia sea sólo un recuerdo superado, corresponderá a este país fracturado cargar con el peso que toda deuda impone. Una inmensa mayoría, entonces, cargará con las consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos.